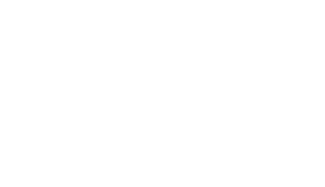Ciudades de todo el mundo se han convertido en lugares de las mayores tragedias de la nueva pandemia de coronavirus. La ciudad de Nueva York es posiblemente ahora el mayor punto caliente del virus y ha sufrido cerca de un cuarto de todas las muertes de los Estados Unidos. Es una proporción similar en Londres cuando se compara con el resto de Gran Bretaña. El número de víctimas de Madrid puede ser aún peor.
En la mayoría de las ciudades, la vida es una sombra de lo que una vez fue, con calles vacías, arenas abandonadas, negocios cerrados. Los residentes acomodados se han ido de la ciudad a las casas de campo y a las escapadas al mar. La mayoría de los que quedan se han deslizado hacia una existencia atomizada – sus movimientos se han reducido, sus círculos sociales se han reducido exponencialmente – eso es un anatema al punto de vivir en una ciudad bulliciosa y vibrante.
Esto no es, por supuesto, un fenómeno nuevo. La historia global de la peste es un relato de siglos de calamidad cívica, con los centros urbanos como principales vectores de contagio y sufrimiento. El hecho de que muchas ciudades se hayan recuperado de las enfermedades que una vez las abatieron no debe ocultar el hecho de que muchas otras no lo hicieron. Tampoco hubo nada suave, rápido o inevitable en la recuperación de las que sí lo hicieron.