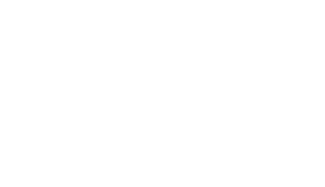Los nervios en la tienda de comestibles ya estaban crispados, mientras la pandemia se desliza hacia su tercer año, cuando llegó un cliente. Quería Cambozola, un tipo de queso azul. Llevaba mucho tiempo encerrado. Recorrió la zona de la lechería; nada. Llamó a una empleada que tampoco vio el queso. Le pidió que buscara en la parte de atrás y que lo buscara en el ordenador de la tienda. No hubo suerte.
Y entonces perdió el control, como un miembro más del gran coro de la indignación del consumidor estadounidense, al estilo de 2021.
Es un momento extraño e incierto, especialmente con Ómicron desgarrando el país. Las cosas se sienten rotas. La pandemia parece una tira de malas noticias. Las empresas siguen posponiendo las fechas de regreso a la oficina. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades siguen cambiando sus reglas. La discordia política se ha calcificado en odio político.
Y cuando la gente tiene que encontrarse en entornos transaccionales -en las tiendas, en los aviones, por teléfono en las llamadas de atención al cliente- se están, “convirtiendo en niños”.
La mezquindad del público ha obligado a muchas industrias de cara al público a replantearse lo que solía ser un artículo de fe: que el cliente siempre tiene la razón. Si los empleados tienen que asumir ahora muchas funciones inesperadas – terapeuta, policía, negociador para la resolución de conflictos -, los directores de los centros de trabajo actúan ahora como guardias de seguridad y porteros para proteger a sus empleados.