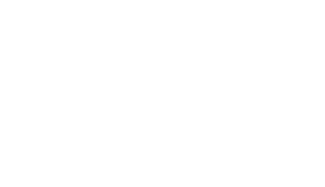En uno de los momentos más incendiarios de la historia de la presidencia de EE.UU., un presidente amargado apareció el jueves justo cuando las elecciones parecían volverse en su contra. En una farsa, mintió una y otra vez, alegando que se había tramado una gran conspiración para negarle la reelección.
Extrañamente, argumentó que los votos contados a su favor eran genuinos, mientras que cualquier voto en su contra era prueba de un fraude masivo. Para ser claros, no hay evidencia de fraude en la elección. Los votos emitidos legalmente están siendo contados. La razón por la que las pistas de Trump en los estados clave están desapareciendo es que los votos por correo – más a menudo utilizados por los demócratas para evitar la captura del coronavirus – están siendo procesados.
Pero el Presidente estaba enviando un mensaje a sus millones de seguidores de que su derrota – si llega – será ilegítima. Bajo estas circunstancias, la incitación a la ira y a una mayor polarización amenaza con desestabilizar el país en un momento de máxima tensión. El discurso deshonró la democracia, y dejó a los Estados Unidos, el supuesto parangón de los valores democráticos, con la apariencia de que estaba dirigido por un aspirante a autócrata.
Cuatro años tumultuosos han llevado a este punto. La tolerancia del Partido Republicano a los excesos antidemocráticos de Trump permitió desde el principio este comportamiento. Sus payasadas del jueves por la noche fueron el ejemplo más extremo de su desprecio por los principios fundamentales de la nación que lidera.
Por muy impactante que haya sido su demostración de agravio, no impedirá que se cuenten los votos en los cruciales estados de Pensilvania, Georgia, Arizona, Carolina del Norte y Nevada. Trump ganará algunos de esos acantilados, pero parece cada vez más posible que al final se quede corto en la carrera. Puede que el Presidente no lo reconozca, pero esto se llama democracia.