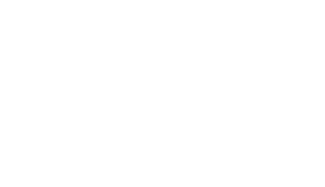El año se abrió con uno de los episodios más impactantes -y todavía poco creíbles- de la historia de Estados Unidos: el asalto al Capitolio por parte de los partidarios del entonces presidente Donald Trump. Incitados por sus mentiras sobre el fraude electoral, la turba golpeó a los agentes de policía e hizo correr a los legisladores encargados de certificar la victoria electoral de Joe Biden.
Por muy escandalosos que fueran esos acontecimientos, la esperanza en aquel momento era que marcarían el amargo final de una era Trump que desgarraba las raíces de la democracia estadounidense. Pero la ominosa verdad es que solo marcaron la primera escaramuza de un desafío a las elecciones libres y justas y a los valores democráticos básicos que solo ha empeorado desde entonces.
Las pruebas que aún están apareciendo demuestran que Trump tramó entre bastidores un intento de golpe de estado múltiple para robar el poder y destruir la noción fundamental de que los ciudadanos pueden elegir a sus dirigentes. Aunque las instituciones estadounidenses se mantuvieron firmes y Biden se convirtió en presidente, la tormenta aún no ha pasado. Los legisladores estatales republicanos han aprobado una serie de leyes que facilitan el robo de las elecciones y dificultan el voto de los demócratas y las minorías.
Las elecciones de mitad de período del próximo año, en las que los republicanos tienen una buena oportunidad de recuperar el control del Congreso, podrían consolidar el culto a la personalidad de Trump como única identidad del Partido Republicano. Ahora es casi imposible presentarse a las elecciones como republicano sin pagar el precio de entrada del ex presidente: respaldar su venenosa mentira de que ganó las elecciones de 2020 y unirse a él para blanquear la insurrección del 6 de enero que inspiró.